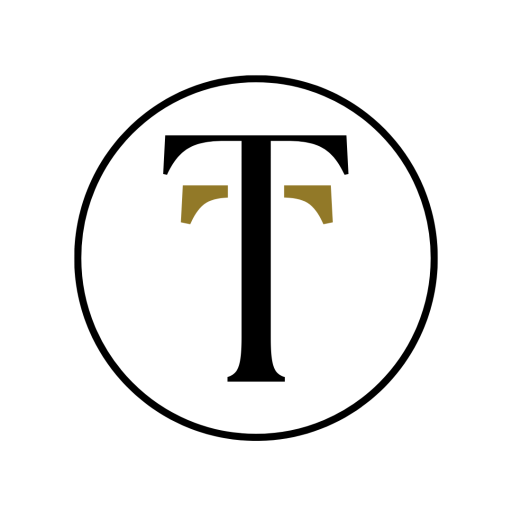¿Es posible una Navidad sin dulces?

- Una mirada emocional para padres que quieren criar con calma, presencia y consciencia**
La Navidad tiene un brillo especial. No es solo la luz de las calles ni el olor a canela. Es algo más profundo: las risas alrededor de la mesa, las manos que pasan bandejas, los recuerdos que vuelven sin avisar. En estas fechas, comer no es solo comer. Es pertenecer. Es decir: “estamos juntos otro año más”.
Por eso, cuando somos padres, a veces sentimos que los dulces vienen con un mensaje: si no los hay, falta algo; si los hay, quizá sobra. Una tensión silenciosa entre lo que queremos para su salud… y lo que queremos para su corazón.
Y sin embargo, los niños no solo comen turrón, mazapán o galletas. Aprenden a través de
ellos. Aprenden qué esperamos de ellos, cómo se participa en la familia y qué papel tiene la
comida en sus emociones.
Cuando los dulces enseñan más que mil palabras
En Navidad, el entorno es un torbellino sensorial: mesas repletas, bandejas que aparecen sin parar, colores brillantes, olores que despiertan memorias incluso en los adultos.
Los niños, que aún no tienen filtros emocionales sólidos, comen por la emoción del
momento. Comen porque todos comen. Comen porque es fiesta. Comen porque alguien que quieren les dice: “anda, solo un poquito más, que es Navidad”.
Lo fascinante (y a veces doloroso) es que el azúcar no es lo que más impacto deja.
Lo que más queda es el significado emocional que nosotros, sin querer, le añadimos.
“Come, que es un día especial.”
“No digas que no, te lo han hecho con cariño.”
“Venga, por la abuela.”
Para un adulto, son frases inocentes. Para un niño, son instrucciones profundas:
comer para agradar, comer para pertenecer, comer para no decepcionar.
Y ese aprendizaje les acompaña durante años.
Poner límites sin miedo: la crianza no es prohibir… es sostener
Muchos padres sienten culpa al limitar los dulces o ansiedad al no limitarlos. Parece que
siempre fallamos por un lado o por el otro. Pero educar no consiste en ser perfectos: consiste en crear un ambiente donde ellos puedan estar tranquilos.
Los límites no son un acto de control.
Son un acto de amor.
- Retirar los dulces del centro visual no es ser estricto: es darles paz.
- Servir porciones pequeñas con permiso para repetir no es rigidez: es enseñarles a
escuchar su cuerpo. - Elegir el cuándo —y no luchar con el cuánto— es proteger su autonomía.
Porque el problema no es el dulce.
El problema es que el niño crea que comer —o no comer— afecta a cuánto le quieres o a si
está cumpliendo tus expectativas.
Las palabras que se quedan dentro
Los comentarios sobre el cuerpo o la comida pueden nacer de un reflejo automático, de algo
que a nosotros mismos nos dijeron alguna vez. Pero en un niño, esas frases plantan semillas
que tardan años en diluirse.
“Eso te va a engordar.”
“¿Estás segura de que necesitas más?”
“Luego no te quejes.”
A veces solo queremos evitar que se sientan mal físicamente, pero lo que oyen es otra cosa:
“Estoy siendo observado.”
“Mi cuerpo no es correcto.”
“Mi hambre es un problema.”
La crítica nunca se queda en el plato.
Se queda en su pecho.
Por eso funcionan mucho mejor frases que devuelven al niño a sí mismo:
- “Escucha tu barriga.”
- “Puedes parar cuando tú decidas.”
- “Aquí no juzgamos cuerpos ni alimentos.”
- “Confío en que tú sabes cuándo es suficiente.”
No estamos educando solo una conducta. Estamos educando su relación consigo mismo.
Cuando el dulce se convierte en premio: el afecto disfrazado de postre
Es muy frecuente usar dulces como herramienta para negociar:
“Si te portas bien, hay postre.”
“Si acabas el plato, te doy chocolate.”
Sabemos que no lo hacemos por maldad. Lo hacemos porque funciona… rápido.
Pero deja una huella profunda: les enseña que el cariño, la aprobación y la sensación de logro se obtienen comiendo.
El dulce pasa de ser un alimento a convertirse en un símbolo emocional. Y entonces, cuando
crecen, buscan en los dulces lo que un día aprendieron que estaba ahí: consuelo,
reconocimiento, alivio.
Mejor cambiar el postre-premio por conexión:
tiempo juntos, un abrazo, un cuento, un rato de presencia.
El amor no debería medirse en cucharadas.
Cuando ya hay un TCA: la Navidad como territorio vulnerable
Para las familias donde existe un Trastorno de la Conducta Alimentaria, la Navidad puede
convertirse en un campo de minas: comida constante, comentarios familiares, horarios
desordenados, expectativas invisibles.
Pero también puede ser un refugio si se prepara con cariño:
- Menús y horarios previsibles.
- Cero comentarios sobre cuerpos.
- Ninguna mirada de vigilancia al plato.
- Una señal privada para pedir ayuda.
- Familiares informados que cuidan sus palabras.
La neutralidad, en estos casos, no es frialdad. Es protección emocional.
Más allá de prohibir: enseñar a sentir
La pregunta que más sana cambia todo:
No “¿cómo evito que coman dulces?”, sino “¿cómo aprenden a escucharse mientras los
comen?”
- Raciones pequeñas, con libertad para repetir.
- Dulces visibles solo en momentos concretos.
- Pausas entre una comida y otra.
- Alternativas saludables visualmente atractivas.
- Hablar de emociones en voz alta: “veo que estás nervioso, ¿quieres sentarte conmigo
un momento?”
Los niños no necesitan que les digamos cuánto comer. Necesitan que les enseñemos a sentir
cuándo ya es suficiente.
Nuestra historia también se sienta a la mesa
La Navidad no solo despierta emociones en ellos. También en nosotros.
Las frases que evitamos… y las que repetimos sin querer.
La presión por que “todo sea perfecto”.
La tensión entre lo que nos gustaría cambiar y lo que hemos heredado.
Educar en estas fechas es mirarnos con ternura: reconocer que estamos aprendiendo, que
queremos hacerlo bien y que no hace falta ser padres perfectos para criar con amor.
La conclusión: una Navidad donde el amor pesa más que el azúcar
La Navidad no es peligrosa por los dulces.
Lo peligroso es el miedo, la vergüenza, la presión, los mensajes que se cuelan sin que nos
demos cuenta.
Cuando un hogar respira calma, los niños aprenden a disfrutar sin ansiedad.
Cuando hay límites amorosos, aprenden a detenerse sin culpa.
Cuando hay presencia, el dulce vuelve a ser dulce… y nada más.
Una Navidad saludable no es una Navidad sin turrón.
Es una Navidad sin frases que duelen, sin miradas que juzgan, sin miedo a decepcionar.
Es una Navidad donde los padres acompañan, sostienen, miran y escuchan.
Una Navidad donde la comida une, pero no condiciona.
Una Navidad donde la familia pesa más que el azúcar.
Últimas entradas




¿Las personas que engañan vuelven a hacerlo?

La pregunta que realmente importa: quedarse, irse y el arte de decidir sin miedo